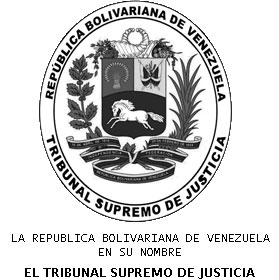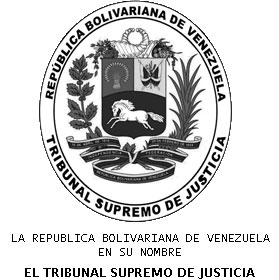REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
El presente RECURSO DE APELACION, en el procedimiento de ACCION POSESORIA POR PERTURBACION, incoado por la ciudadana YALEXIS OSNAY TOVAR BOLIVAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 22.883.726, representada judicialmente por el abogado JUAN CARLOS SANCHEZ MARQUEZ, inscrito en el Instituto de Prevención Social del Abogado bajo el Nº 65.379, contra los ciudadanos ROGER SIMON MARTINEZ Y MIGUEL ÁNGEL PINO SANCHEZ, se recibió por este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en fecha 13 de Octubre de 2012, a los fines de conocer la apelación planteada, por el abogado antes identificado, se le dio entrada asignándole el Nº JSAG-294.
I
NARRATIVA
En fecha 26 de Marzo del 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, admite presente la demanda por acción derivada de perturbación o daños a la propiedad o posesión agraria interpuesta, y ordeno el emplazamiento de los demandados a fin de celebrar audiencia.
En fecha 28 de Marzo de 2012, comparece por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, la ciudadana Yalexis Osnay Tovar Bolívar, quien confirió poder a los abogados Juan Carlos Sánchez Márquez y Juan Pablo Suárez González.
En fecha 17 de Mayo del año 2012, tuvo lugar la audiencia conciliatoria el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dejo constancia de la comparecencia de los abogados representantes de la parte actora recurrente y la no comparecencia de la parte demandada.
En fecha 13 de Junio de 2012, compareció ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, el abogado de la parte actora quien solicito se declare la confesión ficta en la presente causa.
En fecha 18 de Junio de 2012, según oficio Nº CJ12-1347, de fecha 23 de Mayo de 2012, la nueva Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, se aboco al conocimiento de la presente causa y en consecuencia se acordó la notificación de las partes.
En fecha 13 de julio de 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria del Estado Guárico, declara Improcedente la solicitud de declaración de confesión ficta planteada por el abogado de la parte actora, y repone la causa al estado de permitir nuevamente la oportunidad procesal para permitir a la parte demandada dar contestación de la demanda.
En fecha 20 de Julio de 2012, comparece por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria del Estado Guárico, el abogado Juan Carlos Sánchez en representación de la parte recurrente quien apelo formalmente a la sentencia de fecha 13 de julio de 2012.
En fecha 25 de Julio 2012, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria del Estado Guárico, oyó la apelación formulada por el abogado de la parte actora en un solo efecto y ordeno la remisión de copias al Tribunal Superior Agrario del Estado Guárico.
En fecha 13 de Agosto de 2012, este Juzgado Superior Agrario del Estado Guárico, ordeno darle entrada a la presente causa asignándole el Nº JSAG-294, fijo el lapso de (08) días de despacho para promover y evacuar pruebas y precluido dicho lapso fijo audiencia oral al tercer día de despacho siguiente.
En fecha 14 de Agosto de 2012, comparece por ante este Juzgado el abogado Juan Carlos Sánchez, en representación de la parte de la parte actora a los fines de solicitar copias certificadas.
En misma fecha, el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción del Estado Guárico, ordeno agregar la diligencia presentada al presente expediente.
En fecha 25 de Septiembre de 2012, comparece por ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción del Estado Guárico, la Defensora Publica Agraria Yoraima Liscano, en representación de la parte demandada en la presente causa a los fines de presentar escrito de Promoción de Pruebas.
En esta fecha, este Juzgado ordeno agregar al expediente el escrito presentado por la representación de la parte demandada.
En fecha 01 de Octubre de 2012, se llevo a cabo audiencia de informe este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción del Estado Guárico, dejo constancia de la comparecencia del abogado de la parte actora, y de la no comparecencia de la parte demandada ni por si ni por medio de apoderado.
En fecha 15 de Octubre de 2012, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción del Estado Guárico, fijo audiencia de lectura del fallo para el día 17 de Octubre de 2012.
En fecha 17 de Octubre de 2012, se llevo a cabo audiencia de lectura del fallo este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción del Estado Guárico, dejo constancia expresa de la presencia de la Defensora Publica Yoraima Liscano, en representación de la parte demandada, igualmente se dejo constancia de la no comparecencia de la parte demandante en dicho acto.
En esta misma fecha, Defensora Publica Yoraima Liscano, mediante diligencia solicito ante este Juzgado copias certificadas del fallo leído en audiencia.
En fecha 17 de octubre de 2012, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción del Estado Guárico, ordeno agregar la diligencia presentada por la defensora de la parte demandada al presente expediente y expedir las copias solicitadas.
II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente apelación, y en tal sentido, observa lo siguiente:
Dispone la Segunda Disposición final de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que:
“(…) Los tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerá igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capitulo II del Título V de la presente Ley”.
Del contenido normativo de la citada disposición legal, se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento como Tribunal de alzada, de las acciones con ocasión a los Juicios ordinarios entre particulares que se susciten en Materia Agraria, como es el caso que nos ocupa, vale decir, la apelación interpuesta en fecha 20 de Julio de 2012, por el Juan Carlos Sánchez Marquez, en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en consecuencia, este Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide.
III
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Este Tribunal a los fines de pronunciarse observa que en el presente recurso, la parte actora apela a una decisión dictada por el Tribunal a quo en fecha 13 de Julio de 2012, donde se declara improcedente la solicitud de declaración de confesión ficta planteada por el abogado Juan Carlos Sánchez Márquez, en su carácter de coapoderado judicial de la parte actora ciudadana Yalexis Osnay Tovar Bolivar, antes identificados. En este sentido es necesario para este Juzgador señalar lo establecido en los artículos 2, 26,49.1, y 334 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, de la siguiente manera:
Articulo 2. “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.”
Artículo 26. “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”
Articulo 49 “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia:
1.La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir al fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley... “
Articulo 334 “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución
.
En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aun de oficio, decidir lo conducente…”
Asimismo establecen los articulos 1, 2, 4, 5, 8, 24, 36, 50, 51 de la Ley Organica de la la Defensa Pública lo siguiente:
Articulo 1. “La presente Ley tiene por objeto regular la naturaleza y organización, autonomía funcional y administrativa, así como la disciplina e idoneidad de la Defensa Pública, con el fin de asegurar la eficacia del servicio y garantizar los beneficios de la carrera del Defensor Público o Defensora Pública y demás funcionarios y funcionarias que establezca esta Ley y sus estatutos.
Asimismo, establece los principios, normas y procedimientos para el Desarrollo y garantía del derecho constitucional de toda persona de acceder a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses legítimos y garantizar el derecho a la defensa en cualquier procedimiento judicial o administrativo”
Articulo 2 “La Defensa Pública es un órgano del sistema de justicia que tiene como propósito fundamental garantizar la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la defensa en las diversas áreas de su competencia. Asimismo, está dedicada a prestar a nivel nacional un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo requieran, sin distinción de clase socio-económica.”
Articulo 4 “Las disposiciones de esta Ley son de orden público y serán de aplicación general en los procesos judiciales y las asesorías extrajudiciales en todas las materias, bajo los términos que la misma dispone para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la defensa.”
Articulo 5. “Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las personas, sin más limitaciones que las establecidas en las normas, tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela”
Articulo 8. “Son competencias de la Defensa Pública:
1. Garantizar a toda persona el derecho a la defensa en todo grado y estado del proceso judicial y administrativo en todas las materias que le son atribuidas de conformidad con la Ley y la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
2. Cualquier otra que, por aplicación de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, de las normas, tratados, pactos y convenciones internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela le sean atribuidas.”
Articulo 24. “Los Defensores Públicos o Defensoras Públicas tienen la obligación de:
1. Prestar de manera idónea el servicio de orientación, asistencia, asesoría o representación jurídica a los ciudadanos o ciudadanas que lo soliciten, en los términos que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás disposiciones aplicables.
2. Orientar, asistir, asesorar o representar ante las autoridades competentes, los intereses y derechos jurídicos de sus defendidos o defendidas, a cuyo efecto deben hacer valer todas las acciones, excepciones o defensas que correspondan, interponer los recursos legales respectivos, y realizar cualquier otro trámite o gestión que sea procedente y que resulte en una eficiente y eficaz defensa que garantice la tutela efectiva del derecho a la defensa.
3. Asistir sin demora a todos los actos procesales en los cuales sean parte, tomando en cuenta la unidad e indivisibilidad de la Defensa Pública.
4. Vigilar el respeto de los derechos y garantías constitucionales de sus defendidos y defendidas, inherentes a sus atribuciones como Defensor Público o Defensora Pública.
5. Llevar un registro y formar un expediente de control de todas sus causas o procedimientos.
6. Inhibirse o ejercer la recusación si fuere procedente.
7. Supervisar al personal subalterno.
8. Ser responsable por los bienes nacionales asignados a su despacho.
9. Mantener informados a sus defendidos o defendidas del estado y grado de su causa.
10. Presentar mensualmente informes y estadísticas de sus actividades ante el despacho correspondiente.
11. Cumplir las guardias ordinarias y especiales que le sean impuestas según las necesidades del servicio.
12. Llevar un registro de sus actuaciones diarias, el cual firmarán cada día al finalizar las horas de labor, así como cualquier otro que determine obligatorio el Defensor Público General o Defensora Pública General.
13. Notificar, dentro de las doce horas siguientes a haber sido recusado, al
Coordinador o Coordinadora Regional de la recusación de la que ha sido objeto.
14. Las demás que le sean atribuidas por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, las leyes y sus Reglamentos.”
Articulo 36. “Se designarán Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencias en materia Penal, en la jurisdicción Penal Militar, Agraria, Laboral y de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo; de Protección del Niño, Niña y Adolescente, de Responsabilidad Penal del Adolescente, Indígena, Civil, Mercantil, Tránsito, y Contencioso Administrativa, para actuar ante los órganos y entes nacionales, estadales y municipales, el Tribunal Supremo de Justicia y demás competencias que por necesidad del servicio sean creadas.”
Articulo 50. “De los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en materia Agraria para actuar en los Procedimientos administrativos y extrajudiciales Estos funcionarios o funcionarias ocupan el grado I en el escalafón y actúan conforme a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes especiales referidas a la materia y la presente Ley”
Articulo 51. “Atribuciones de los Defensores Públicos o Defensoras Públicas con competencia en materia Agraria para actuar en los procedimientos administrativos y extrajudiciales
Son atribuciones de estos funcionarios o funcionarias las siguientes:
1. Orientar y asesorar en la materia de su competencia.
2. Garantizar el derecho a la defensa de los destinatarios y destinatarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las leyes especiales referidas a la materia para proteger a quien solicite expresamente la asesoría legal, o cualquier otra actividad de apoyo jurídico.
3. Asesorar y atender a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en todo lo referente a la materia agraria y afines con ésta.
4. Asistir en los procedimientos administrativos o extrajudiciales a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
5. Asistir a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ante los órganos administrativos y extrajudiciales, para la solución de conflictos a través de medios alternativos.
6. Practicar inspecciones de campo y de la agronomía en los sitios requeridos, y levantar las actas correspondientes, con apoyo de profesionales calificados en la materia agrónoma, cuando la complejidad del caso lo requiera.
7. Impulsar la capacitación de los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de
Tierras y Desarrollo Agrario y materias afines, a través de charlas, talleres, seminarios y foros, en pro del desarrollo rural sostenible, de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia agraria, con apoyo de profesionales calificados en la materia.
8. Mantener el seguimiento y control de todos los expedientes asignados.
9. Emitir opinión sobre las denuncias realizadas por los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y someterlo a la consideración del órgano competente.
10. Solicitar inspecciones administrativas, avalúos e informes de campos, estudios agrotécnicos y cualquier otra práctica de diligencia, que sirvan de apoyo para la sustanciación del expediente administrativo, previo asesoramiento de profesionales calificados en la materia afín, cuando el caso lo requiera.
11. Asesorar a los beneficiarios o beneficiarias de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, relativo a las cooperativas que se crearen, o estuviesen creadas destinadas a la actividad agraria y materia afín.
12. Las demás que le atribuya esta Ley y su Reglamento.”
En este sentido y en aras de consolidar el nuevo Estado Social de Derecho y de Justicia que rige en Venezuela Bolivariana de hoy, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la cual rompió paradigmas que mantenían a los débiles juridicos en tinieblas y lejos de la verdadera justicia . Este Juzgador considera relavente citar la sentencia emitida por la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de Enero de 2002, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, en la cual establecio lo siguiente:
“…Conceptos históricos sobre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho
La formación y desarrollo del concepto de Estado de Derecho, tiene su origen histórico en la lucha contra el absolutismo, y por ello la idea originalmente se centraba en el control jurídico del Poder Ejecutivo, a fin de evitar sus intervenciones arbitrarias, sobre todo en la esfera de la libertad y propiedades individuales. Sin embargo, tal concepto fue evolucionando, y dentro de la división de poderes que conforman el Estado, en la actualidad el Estado de Derecho consiste en que el poder se ejerce únicamente a través de normas jurídicas, por lo que la ley regula toda la actividad Estatal y en particular la de la administración; y parte de la esencia del concepto consiste en “el control judicial de la legalidad desde lo que se va a considerar la norma suprema: la Constitución” (“El Estado Social de Derecho en la Constitución” por Encarnación Carmona Cuenca. Consejo Económico y Social. Madrid. 2000), la cual encabeza una jerarquía normativa, garantizada por la separación de poderes.
Tal concepción está recogida en la vigente Constitución, donde toda la actividad Estatal está regida por la ley: leyes que emanan del Poder Legislativo y otros Poderes, y reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo, sin que estos últimos puedan contradecir la letra o el espíritu de la ley; mientras que la constitucionalidad es controlada judicialmente mediante el control difuso o el control concentrado de la Constitución.
Al concepto de Estado de Derecho la actual Constitución le agrega el de Estado Social, tal como lo establece el artículo 2 constitucional, cuando establece que “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
El concepto de Estado Social surge ante la desigualdad real existente entre las clases y grupos sociales, que atenta contra la igualdad jurídica reconocida a los individuos por la propia Carta Fundamental (artículo 21).
Dicho concepto (Estado Social) ha ido variando en el tiempo, desde las ideas de Ferdinand Lassalle, que se vierten en sus discursos de 1862 y 1863, donde sostiene que el Estado es el instrumento de transformación social por excelencia y su función histórica es liberar al ser humano de la miseria, la ignorancia y la impotencia a la que se ha visto sometido desde el comienzo de la historia; pasando por el pensamiento de Lorenz Von Stein, quien basado en la existencia de una clase dominante que se ha apoderado de la conducción del Estado, y de una clase dependiente que no tiene acceso a los bienes espirituales (educación), ni a los materiales (propiedad), propone que el Estado haga posible para la clase inferior la adquisición de aquellos bienes, lo cual se logra mediante una reforma política de contenido social realizada desde el Estado, utilizando un conjunto de medidas y leyes que posibiliten a todos los individuos la adquisición de esos bienes a través del trabajo. Estas ideas propugnan a la armonía social como desideratum del Estado Social.
La marcha hacia un Estado, uno de cuyos fines sea lograr la armonía social entre las diversas clases, se fue abriendo paso, y así la Constitución Alemana de Weimar de 1919, introdujo una serie de normas dirigidas a la reforma social, las cuales fueron consideradas normas programáticas a ser desarrolladas por el legislador, quien al no hacerlo vació de contenido el proyecto de Estado Social fundado en una reforma social, que propugnaba dicha Constitución.
A juicio de esta Sala, tales antecedentes son importantes para entender la vigente Constitución Venezolana, que establece un Estado Social de Derecho y de Justicia, término (Estado Social de Derecho) que fue acuñado por Hermann Heller en 1929 en su obra Rechtsstaat oder Diktatur (Traducción al castellano: Estado de Derecho o Dictadura).
Heller, va a oponer el Estado Social de Derecho al Estado de Derecho liberal y formalista, que consideraba la norma como un instrumento técnico para regular las relaciones humanas, pero sin ninguna referencia a valores y contenidos concretos, situación notoriamente conocida en Venezuela, y que impide que el Estado sea el motor de la transformación social. De allí, que desde los comienzos de la consolidación del concepto de Estado Social, lo importante es entender la ley en base a principios tendentes en lo posible a alcanzar el bien común, y no como una normativa que se aplica por igual a realidades desiguales. Esto es básico comprenderlo, ya que el no hacerlo conduce a la injusticia.
Ernst Forsthoff (Sociedad Industrial y Administración Pública. Escuela Nacional de Administración Pública. Madrid 1967), en 1938 hizo nuevos aportes para el delineamiento del concepto de Estado Social. Para este autor alemán, la procura existencial necesaria debido a la menesterosidad social, obliga al Estado no solo a mantener en funcionamiento el proceso económico sino de configurarlo, para redistribuir la riqueza, y de allí que considere que el Estado Social a diferencia del Estado autoritario y del Estado Liberal de Derecho, por ser un Estado que garantiza la subsistencia, es un Estado de prestaciones y de redistribución de la riqueza. A juicio de Forsthoff tales finalidades no se lograban mediante un Estado de Derecho, porque éste, por su estructura, sólo persigue mantener la libertad en el marco de la ley, por ser el Estado de Derecho formalista, mientras que el Estado Social debe adecuarse a lo que sea oportuno y posible en un momento determinado, lo que no encaja dentro de las formas legales preexistentes. De allí que surgieran dudas sobre el carácter jurídico de la fórmula; y del antagonismo entre Estado de Derecho y Estado Social, se planteó que este último concepto carecía de juridicidad. Surgiría así, una incompatibilidad entre las fórmulas Estado Social y Estado de Derecho a nivel constitucional, teniendo la primera carácter no jurídico.
Dentro de la evolución del concepto, la mayoría de los autores alemanes, conforme a Carmona Cuenca (ob. cit. pp 70 y 71), consideran compatibles ambas fórmulas, así como reconocen al concepto de Estado Social carácter jurídico. Tanto el Tribunal Constitucional Alemán, como el Tribunal Supremo Federal Alemán, han concebido el Estado Social como habilitación y mandato constitucional al legislador para que se interese en los asuntos sociales, para que adopte como juez un orden social justo (Ernst Benda. El Estado Social de Derecho, Manual de Derecho Constitucional. Marcial Pons. Madrid 1996); pero hay autores que no comulgan con que haya que esperar que el poder legislativo cumpla el mandato para que el Estado Social de Derecho tenga vigencia, y que consideran que ello se logra igualmente por la interpretación de las normas constitucionales que haga la jurisdicción constitucional (Vid Encarnación Carmona Cuenca. ob cit p 72), tal como lo reconoció esta Sala en fallo de 22 de agosto de 2001, donde se admitió esta demanda.
El autor alemán Helmut Ridder (Die Soziale Ordnung des Grundgesetzes. Westdeucher Opladen 1975), expresa que la función que cumplían los derechos fundamentales en el Estado Liberal era fortalecer unas posiciones ya consolidadas del poder social que actuaban en contra de los intereses de las mayorías oprimidas, y que es contra esa situación que se dirige el Estado Social, que persigue un disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales por el mayor número de ciudadanos.
Dicho autor opina, además, que la igualdad en un Estado Social no puede ser interpretada formalmente, sino teniendo en cuenta la situación real de los afectados, las relaciones sociales de poder, por lo que el Estado debe tender a interpretar el principio de equidad como igualdad material.
La evolución del concepto de Estado Social no solo ocurrió en Alemania, ya que en Estados Unidos, aunque sin el desarrollo antes indicado, después de la crisis económica de los años 20 del siglo 20, se instauró la política del New Deal, que supuso una serie de medidas para superar a su vez la crisis social, y así nació en el año de 1933 la intervención económica (Tennessee Valley Authority, Agricultural Adjusment Act y National Industry Recovery Act) y a partir de 1935 una serie de leyes laborales de seguridad social (como la National Labour Relations Act). Se ha considerado que el Welfare State o Estado de bienestar es un equivalente del Estado Social de Derecho, aunque como expresa García Pelayo (La Transformación del Estado Contemporáneo. Alianza Madrid. 1977 P 14), con un sentido mas bien limitado a política estadal de bienestar social.
El concepto de Estado Social de Derecho, delineado en los párrafos anteriores, ha sido incorporado a Constituciones de otros países, como la Española de 1978, o la Colombiana de 1991, la Alemana, la Argentina, la de Costa Rica o la de Paraguay, por ejemplo.
La Constitución Española de 1978, al establecer el Estado Social de Derecho (artículo 1.1), el cual en líneas generales coincide con lo hasta ahora expuesto en este fallo, limitó derechos liberales clásicos, con el fin de lograr en el plano económico la cobertura de necesidades básicas de los ciudadanos, en particular los que se encuentran en condiciones económicas inferiores con relación a otros.
Así, la Constitución citada limita derechos de contenido económico, como los relativos a la libertad de contratación laboral, lo que logra mediante los derechos sociales del trabajo, que establecen -por ejemplo- el salario mínimo o suficiente, las condiciones mínimas de los contratos, el derecho de promoción a través del trabajo, la no discriminación laboral en razón del sexo, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo y las normas sobre las condiciones de trabajo; y además, limita la libertad de empresa y el derecho de propiedad. Se trata de una normativa que persigue disminuir las desigualdades sociales, permitiendo que las personas ajenas al poder público o privado, obtengan una mejor calidad de vida.
Los postulados liberales de la libertad de empresa, basados en la libre concurrencia y en la autorregulación de la economía en base a las leyes de mercado, fueron relegados en dicha Constitución, por la intervención directa e indirecta del Estado sobre la economía, contemplada en el artículo 131 de la Constitución Española, al darle al Estado la función planificadora de la economía.
También el derecho de propiedad sufrió restricciones en la Constitución Española comentada, en razón de su función social (artículo 33).
2.- Conceptos actuales sobre el Estado Social de Derecho
Refundiendo los antecedentes expuestos sobre el concepto de Estado Social de Derecho, la Sala considera que él persigue la armonía entre las clases, evitando que la clase dominante, por tener el poder económico, político o cultural, abuse y subyugue a otras clases o grupos sociales, impidiéndoles el desarrollo y sometiéndolas a la pobreza y a la ignorancia; a la categoría de explotados naturales y sin posibilidad de redimir su situación.
A juicio de esta Sala, el Estado Social debe tutelar a personas o grupos que en relación con otros se encuentran en estado de debilidad o minusvalía jurídica, a pesar del principio del Estado de Derecho Liberal de la igualdad ante la ley, el cual en la práctica no resuelve nada, ya que situaciones desiguales no pueden tratarse con soluciones iguales.
El Estado Social para lograr el equilibrio interviene no solo en el factor trabajo y seguridad social, protegiendo a los asalariados ajenos al poder económico o político, sino que también tutela la salud, la vivienda, la educación y las relaciones económicas, por lo que el sector de la Carta Magna que puede denominarse la Constitución Económica tiene que verse desde una perspectiva esencialmente social.
El Estado Social va a reforzar la protección jurídico-constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otras fuerzas sociales o económicas en una posición jurídico-económica o social de debilidad, y va a aminorar la protección de los fuertes. El Estado está obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la Constitución, sobre todo a través de los Tribunales; y frente a los fuertes, tiene el deber de vigilar que su libertad no sea una carga para todos. Como valor jurídico, no puede existir una protección constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Tal como decía Ridder, “...el Estado se habilita para intervenir compensatoriamente, desmontando cualquier posición de poder siempre que lo estime conveniente”, pero, agrega la Sala, fundado en la ley y en su interpretación desde el ángulo de los conceptos que informan esta forma de Estado.
El Estado Social, trata de armonizar intereses antagónicos de la sociedad, sin permitir actuaciones ilimitadas a las fuerzas sociales, en base al silencio de la ley o a ambigüedades de la misma, ya que ello conduciría a que los económicos y socialmente mas fuertes establezcan una hegemonía sobre los débiles, en la que las posiciones privadas de poder se convierten en una disminución excesiva de la libertad real de los débiles, en un subyugamiento que alienta perennemente una crisis social.
Ahora bien, este concepto de Estado Social de Derecho, no está limitado a los derechos sociales que la Constitución menciona expresamente como tales, ya que de ser así dicho Estado Social fracasaría, de allí que necesariamente se haya vinculado con los derechos económicos, culturales y ambientales. Estos últimos grupos de derechos buscan reducir las diferencias entre las diversas clases sociales, lo que se logra mediante una mejor distribución de lo producido, un mayor acceso a la cultura, un manejo lógico de los recursos naturales, y por ello el sector público puede intervenir en la actividad económica, reservarse rubros de esa actividad, permitiendo a los particulares actuar en ellas mediante concesiones, autorizaciones o permisos, manteniendo el Estado una amplia facultad de vigilancia, inspección y fiscalización de la actividad particular y sus actos, por lo que la propia Constitución restringe la libertad de empresa consagrada en el artículo 112.
También es necesario apuntar que derechos como el de propiedad o el de la libre empresa no quedan abolidos en un Estado Social, sino que quedan condicionados en muchas áreas, al interés social, y en ese sentido deben interpretarse las leyes, toda vez que “...el fortalecimiento de la sociedad requiere del fortalecimiento del propio Estado. Pero no ciertamente de ‘cualquier Estado’, sino de uno que realice los valores democráticos y que reconociendo sus responsabilidades públicas, sea capaz también de aceptar sus límites” (Repensando lo Público a través de la Sociedad. Nuevas Formas de Gestión Pública y Representación Social. Nuria Cunill Grau. Nueva Sociedad, pág. 17).
3.- El Estado Social de Derecho en el Derecho Constitucional Venezolano
La Constitución de la República de Venezuela de 1961, no recogió el concepto de Estado Social de Derecho, sin embargo entre su normativa se encontraban disposiciones de contenido social, de igual entidad a las que en las constituciones que implantan el Estado Social de Derecho, aparecen como características de dicho concepto.
Así, la citada Constitución de 1961, establecía derechos sociales (Título III, Capítulo IV), imponía la solidaridad social (artículo 57), limitaba el derecho de propiedad (artículo 99); regulaba el régimen económico, en base a la justicia social (artículo 95), así como la libertad económica (artículos 96, 97 y 98), reconociendo en esas normas caracteres propios de los Estados Sociales de Derecho, como es la función del Estado de proteger, planificar y fomentar la producción; y en varias disposiciones tomaba en cuenta el valor interés social, el cual en criterio de esta Sala, es uno de los distintivos del Estado Social de Derecho.
El interés social ha sido definido:
“d.) Interés Social.- Esta es una noción ligada a la protección estatal de determinados grupos de la población del país, a quienes se reconoce no están en igualdad de condiciones con las otras personas con quienes se relacionan en una específica actividad, y por lo tanto se les defiende para evitar que esa condición desigual en que se encuentran obre contra ellos y se les cause un daño patrimonial, o se les lleve a una calidad de vida ínfima o peligrosa que crearía tensiones sociales.” (VER Cabrera Romero, Jesús Eduardo. Las Iniciativas Probatorias del Juez en el Proceso Civil regido por el Principio Dispositivo. Edifove. Caracas 1980 P 262).
Por otra parte, a nivel de la Doctrina Venezolana, Hildegard Rondón de Sansó (Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. Caracas 2000 p 48), en criterio de esta Sala, sigue la concepción de Estado Social de Derecho expresado en el número anterior de este fallo, cuando afirma:
“El Estado tradicional se sustentaba en la justicia conmutativa, el Estado Social en la justicia distributiva. El Estado tradicional es el legislador, en cuanto que el Estado Social es fundamentalmente un gestor al cual debe sujetarse la legislación (de allí el predominio de los decretos leyes y de las leyes habilitantes). El Estado tradicional se limita a asegurar la justicia legal formal; en cuanto que el Estado Social busca la justicia legal material. El Estado tradicional profesó los derechos individuales como tarea fundamental; en cuanto que el Estado social entiende que la única forma de asegurar la vigencia de los valores es su propia acción. El Estado tradicional se caracteriza por su inhibición, mientras que el Estado Social por sus actividades.”
También el autor Ricardo Combellas (Estado de Derecho. Crisis y Renovación. Edit. Jurídica Venezolana. Caracas 1982) a juicio de la Sala, coincide en cierta forma con los conceptos expuestos.
Dicho autor, expresa:
“El Estado Social de Derecho se define a través de la conjunción de un conjunto de notas, todas consustanciales al concepto, y que contribuyen a delimitarlo de manera clara, precisa y distinta.
a) La nota económica. El Estado dirige el proceso económico en su conjunto. Es un Estado planificador que define áreas prioritarias de desarrollo, delimita los sectores económicos que decide impulsar directamente y/o en vinculación con el empresariado privado, determina los límites de acción de éste, dentro de variables grados de autonomía, en fin, el Estado Social pretende ser, al conformar la vida económica, el conductor proyectivo de la sociedad.
b) La nota social. Es Estado Social es el Estado de procura existencial. Satisface, por intermedio de los individuos. Distribuye bienes y servicios que permiten el logro de un standard de vida elevado, convirtiendo a los derechos económicos y sociales en conquistas en permanente realización y perfeccionamiento.
Además, el Estado Social es el Estado de integración social, dado que pretende conciliar los intereses de la sociedad, cancelando así los antagonismos clasistas del sistema industrial.
c) La nota política. El Estado Social es un Estado democrático. La nota democrática es consustancial al concepto de Estado Social. La democracia entendida en dos sentidos armónicos interrelacionados: democracia política como método de designación de los gobernantes, y democracia social como la realización del principio de igualdad en la sociedad. Como ha apuntado Abendroth: ‘En el concepto del Estrado de derecho democrático y social, la democracia no se refiere sólo a la posición jurídica formal del ciudadano del Estado, sino que se extiende a todos sus ámbitos de vida, incluyendo el orden social y la regulación de las necesidades materiales y culturales del ser humano’.
d) La nota jurídica. El Estado Social es un Estado de Derecho, un Estado regido por el derecho. La idea del derecho del Estado Social es una idea distinta a la idea del derecho del liberalismo, Es una idea social del derecho que pretende que las ideas de libertad e igualdad tengan una validez y realización efectiva en la vida social. Tal idea social del Derecho es material, no formal, exige la materialización de sus contenidos valorativos en la praxis social.
Además, es un Derecho orientado por valores, una concepción valorativa del Derecho. En este sentido, rescata el rico acervo axiológico que tuvo en sus orígenes el concepto de Estado de Derecho, y que el positivismo jurídico decidió formalizar.
Los valores de la justicia social y de la dignidad humana son los dos valores rectores de la concepción del Estado Social de Derecho. La justicia social como la realización material de la justicia en el conjunto de las relaciones sociales; la dignidad humana como el libre desenvolvimiento de la personalidad humana, el despliegue más acabado de las potencialidades humanas gracias al perfeccionamiento del principio de la libertad.”
Luego, el tránsito hacia el Estado Social de Derecho ya venía dado desde la Constitución de la República de Venezuela de 1961, como lo reconoce el profesor Combellas, pero al ser destacado en la vigente Constitución, se profundiza debido al Preámbulo de la Carta Fundamental y al reconocimiento expreso que hace el artículo 2 constitucional, de la existencia del Estado Social.
El Preámbulo de la Constitución, como tal es parte de ella, y según él, la Constitución es la base para refundar la República de acuerdo a los valores expresados en el mismo Preámbulo.
Consecuencia de ello, es que la conceptualización de lo que es Estado Social de Derecho y de Justicia tiene que adaptarse a los valores finalistas del Preámbulo, y por ello el concepto venezolano, puede variar en sus fundamentos del de otro “Estado Social”, ya que su basamento será diferente.
Manteniéndose la columna vertebral conceptual de lo que es un Estado Social, el cual la Sala ya lo expresó, del Preámbulo se colige que el Estado Social está destinado a fomentar la consolidación de la solidaridad social, la paz, el bien común, la convivencia, el aseguramiento de la igualdad, sin discriminación ni subordinación. Luego, la Constitución antepone el bien común (el interés general) al particular, y reconoce que ese bien común se logra manteniendo la solidaridad social, la paz y la convivencia. En consecuencia, las leyes deben tener por norte esos valores, y las que no lo tengan, así como las conductas que fundadas en alguna norma, atenten contra esos fines, se convierten en inconstitucionales.
La Constitución de 1999 en su artículo 2 no define que debe entenderse por Estado Social de Derecho, ni cual es su contenido jurídico. Sin embargo, la Carta Fundamental permite ir delineando el alcance del concepto de Estado Social de Derecho desde el punto de vista normativo, en base a diferentes artículos, por lo que el mismo tiene un contenido jurídico, el cual se ve complementado por el Preámbulo de la Constitución y los conceptos de la doctrina, y permiten entender que es el Estado Social de Derecho, que así deviene en un valor general del derecho constitucional venezolano.
Además del artículo 2 de la vigente Constitución, los artículos 3 (que señala los fines del Estado), 20 (que hace referencia al orden social), 21.1 y 2, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 90, 102, 112, 113, 115, 127, 128, 132 y 307, y los relativos a los Derechos Sociales establecidos en el Capítulo V del Título III, se encuentran ligados a lo social, y sirven de referencia para establecer el concepto del Estado Social de Derecho y sus alcances.
Inherente al Estado Social de Derecho es el concepto antes expresado de interés social, el cual es un valor que persigue equilibrar en sus relaciones a personas o grupos que son, en alguna forma, reconocidos por la propia ley como débiles jurídicos, o que se encuentran en una situación de inferioridad con otros grupos o personas, que por la naturaleza de sus relaciones, están en una posición dominante con relación a ellas, por lo que si en esas relaciones se les permitiera contratar en condiciones de igualdad formal, los poderosos obligarían a los débiles a asumir convenios o cláusulas que los perjudicarían o que obrarían en demasía en beneficio de los primeros, empobreciendo a los segundos.
Para evitar tal desequilibrio, la Constitución y las Leyes determinan cuáles materias son de interés social (artículos 120 y 307 constitucionales, por ejemplo), o definen o utilizan expresiones que permiten reconocer que en específicas áreas de las relaciones humanas, existen personas en posiciones de desigualdad donde unas pueden obtener desmesurados beneficios a costa de otros, rompiendo la armonía social necesaria para el bien colectivo.
Dentro de las protecciones a estos “débiles”, la Constitución de 1999, establece Derechos Sociales, los cuales por su naturaleza son de interés social; mientras que otras leyes señalan expresamente materias como de interés social; o se refieren a la protección de personas que califican de débiles jurídicos (artículos 6.3 de la Ley al Protección de Consumidor y al Usuario, por ejemplo). De esta manera se va formando un mapa de quiénes son los sujetos protegidos por el Estado Social.
También son elementos inherentes al Estado Social de Derecho, la solidaridad social (artículos 2, 132 y 135 constitucionales) y la responsabilidad social (artículos 2, 132, 135 y 299 constitucionales). De las normas citadas se colige que el Estado Social no sólo crea obligaciones y deberes al Estado, sino que a los particulares también.
La solidaridad social nace del deber de toda persona de contribuir a la paz social (artículo 132 constitucional), de ayudar al Estado, según su capacidad, en las obligaciones que a él corresponden en cumplimiento de los fines del bienestar social general (artículo 135 eiusdem); y en el ámbito familiar, de participar en los procesos señalados en los artículos 79, 80 y 81 constitucionales. Luego, existe en la población una obligación solidaria por el bienestar social general.
La responsabilidad social de los particulares viene señalada por la Constitución y las leyes, y comprende la contribución con el Estado para que cumpla con los fines de bienestar social general (artículo 135 constitucional), las responsabilidades establecidas puntualmente en la Constitución (artículo 94 eiusdem); la obligación compartida con el Estado de coadyuvar con la satisfacción del derecho de las personas a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales (artículo 82 constitucional); obligación que es mayor para los particulares que se dedican o están autorizados para actuar en el área de la política habitacional.
La responsabilidad social de los particulares que actúan dentro del régimen socio-económico, está plasmado en el artículo 299 constitucional que reza: “...el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta”.
En áreas socio-económicas nace una responsabilidad social para los particulares que el Estado autoriza para obrar en ellas, y éstos, además, deben respetar los principio de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad (artículo 299 ya citado).
La corresponsabilidad también se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar (artículo 326 constitucional).
Luego, el Estado Social de Derecho no sólo crea deberes y obligaciones para el Estado, sino también en los particulares, los cuales -conforme a las normas transcritas- serán de mayor exigencia cuando el sector privado incide en áreas socio-económicas.
La protección que brinda el Estado Social de Derecho, varía desde la defensa de intereses económicos de las clases o grupos que la ley considera se encuentran en una situación de desequilibrio que los perjudica, hasta la defensa de valores espirituales de esas personas o grupos, tales como la educación (que es deber social fundamental conforme al artículo 102 constitucional), o la salud (derecho social fundamental según el artículo 83 constitucional), o la protección del trabajo, la seguridad social y el derecho a la vivienda (artículos 82, 86 y 87 constitucionales), por lo que el interés social gravita sobre actividades tanto del Estado como de los particulares, porque con él se trata de evitar un desequilibrio que atente contra el orden público, la dignidad humana y la justicia social. (Ver sentencia 2403 de esta Sala de 27-11-01)…”
De la trascripción de estos artículos se observa con meridiana claridad lo novedoso de nuestra Constitución, convirtiéndose en una Constitución grarantista. Destacándose de esta manera que a raíz del año 1999, Venezuela entro en un nuevo proceso, el cual comenzó por explanar las bases de un nuevo Estado, un Estado Social de Derecho y de Justicia, el cual tiene el deber de tutelar a las personas o grupos que en relación con otros que se encuentren en estado de debilidad o minusvalía jurídica, en ese sentido las situaciones de desigualdad no pueden tratarse con soluciones iguales. El nuevo Estado Social debe reforzar la protección jurídica Constitucional de personas o grupos que se encuentren ante otros con mayor ventaja. El estado esta obligado a proteger a los débiles, a tutelar sus intereses amparados por la constitución, en este sentido el Juez o Jueza Agrario, tiene el deber de proteger la integridad de la Constitución por lo que no puede existir una Protección Constitucional a expensas de los derechos fundamentales de otros. Si bien es cierto que la confesión ficta es una institución establecida en la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no es menos cierto que en el caso concreto, si se aplicara se vulneraria derechos fundamentales de la parte demandada los cuales están consagrados en nuestra constitución, en los artículos antes señalados, menos cuando la revisión realizada al expediente, se observa que el momento de la citación por la parte demandada, manifestó no saber ni leer ni escribir, dejando el alguacil expresa constancia de ello en el expediente, convirtiéndose de esa forma la parte demandada en el débil jurídico, y con base a los fundamentos antes expuestos es forzoso para esta Superioridad declarar sin lugar el presente recurso de apelación. Así se declara.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: COMPETENTE, para conocer el presente recurso de apelación interpuesto por el abogado Juan Carlos Sánchez Márquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 10.671.553, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Yalexis Osnay Tovar Bolívar, titular de la cedula de3 identidad Nº 22.883.726.
SEGUNDO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de Julio de 2012, contra decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, de fecha 13 de Julio de 2012.
TERCERO: Como consecuencia del particular anterior se confirma la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 13 de Julio de 2.012. Así de decide.
CUARTO: Se ordena remitir el presente expediente a su Tribunal de origen.
QUINTO: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza de la presente decisión.
Publíquese y regístrese
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guarico, en San Juan de los Morros, a los (29) días del mes de Octubre de año 2012. Años.: 202º de la Independencia y 153º de la Federación.
EL JUEZ,
ARQUIMEDES JOSE CARDONA A.
LA SECRETARIA,
KEYLLA GUZMAN SANCHEZ
En la misma fecha, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.), se dictó y publicó la anterior decisión. Se expiden las copias certificadas ordenadas y se archivó en el copiador de la sentencia de este Juzgado.
LA SECRETARIA,
KEYLLA GUZMAN SANCHEZ
EXP: JSAG-294
AJCA/KG/nh
|